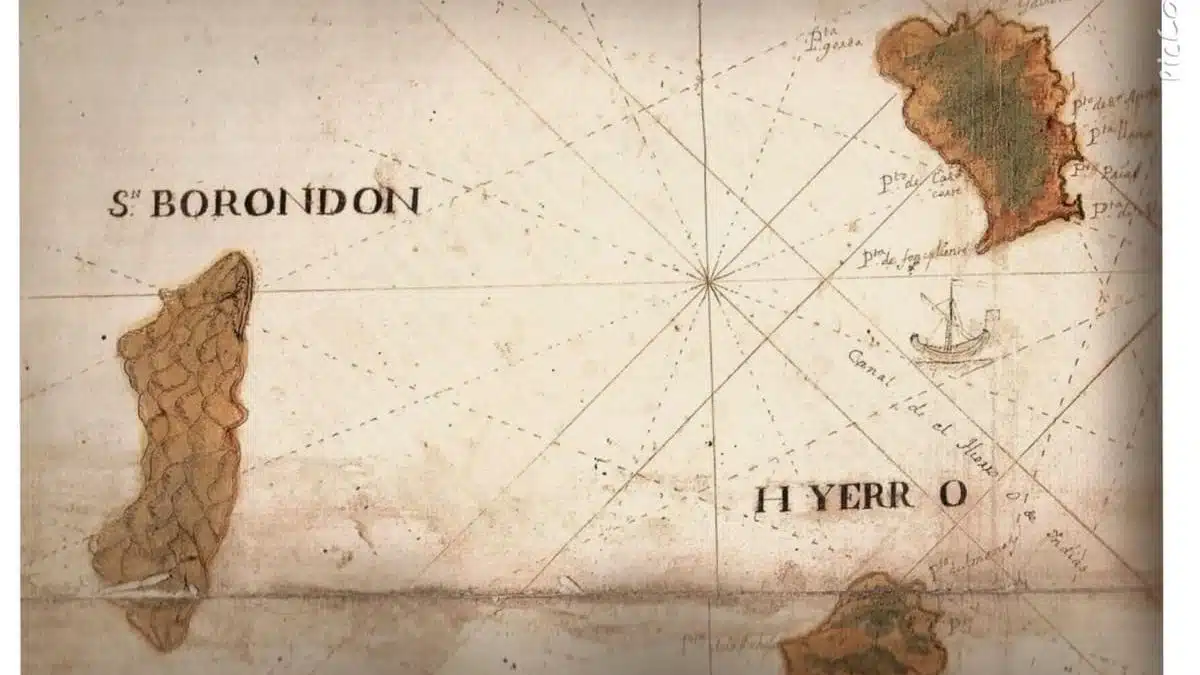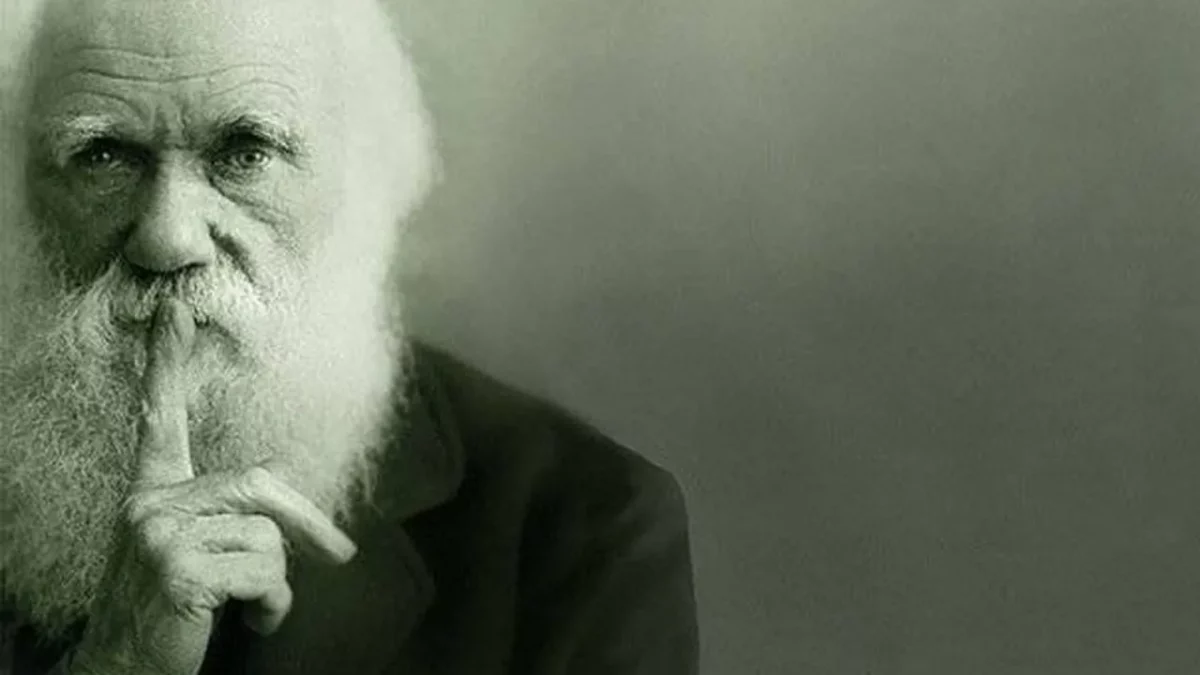Hipermnesia: Cuando la memoria se rebela
La hipermnesia no es un superpoder sacado de un cómic ni una pose literaria; es, más prosaicamente, un fenómeno de la memoria que consiste en que el recuerdo neto —esto es, el número total de elementos correctamente evocados— aumenta cuando se realizan intentos sucesivos de recuerdo tras un único aprendizaje. Dicho con menos eufemismos: si se le pide a alguien que recuerde una lista y luego se le vuelve a preguntar, puede ocurrir que aparezcan ítems que no salieron la primera vez y, en conjunto, se recuerde más en el global de los intentos que en el inicial. No se trata de repasar ni de estudiar de nuevo; es un incremento espontáneo en la recuperación de la información.
Esa definición clínica es útil para experimentos de laboratorio, pero suena fría: la hipermnesia es también la pequeña insistencia del cerebro en traer a la superficie detalles que parecían hundidos, como si el archivo no hubiera desaparecido sino solo quedado atascado detrás de otro archivo más reciente. Esto la convierte en un objeto fascinante para la investigación de la memoria porque pone en cuestión la imagen habitual de la memoria como sola pérdida y deja ver que, en determinadas condiciones, la mejora puede ser el resultado natural de la evocación repetida.
¿Cómo funciona? Mecanismos, pruebas y la trampa de la intuición
Cuando se piensa en memoria, a muchos les viene a la cabeza la idea de almacenar y recuperar como si fuera un armario con cajones. La investigación experimental revela que ese “armario” no es estático: con cada intento de búsqueda se modifica el patrón de activación neuronal y, a veces, nuevos ítems afloran porque la búsqueda activa rutas asociativas distintas. En términos experimentales, la hipermnesia suele observarse en paradigmas de recuerdo libre donde se realizan varios ensayos de evocación tras una única fase de presentación, y se ha demostrado que el efecto es más robusto cuando los ensayos son relativamente cercanos en el tiempo y cuando las pistas internas o contextuales varían ligeramente entre intentos.
Un experimento clásico muestra que tras varias rondas de recuerdo espontáneo la persona recupera más ítems que en la primera ronda; la explicación no es que ahora “sepa” más, sino que la operación de búsqueda misma refina las claves de acceso. Es comparable a hacer una búsqueda en Google: la primera consulta devuelve resultados útiles, pero afinar la frase o explorar enlaces permite encontrar páginas que no aparecieron antes. En la memoria humana, esa “optimización” ocurre sin que el sujeto necesariamente sea consciente de la estrategia.
Hay, sin embargo, una advertencia epistemológica: aumentar el número de recuerdos no garantiza que todos sean verídicos. El proceso de recuperación repetida también favorece la incorporación de errores o la mezcla de detalles (lo que con elegante crueldad los investigadores llaman reminiscencia y falsos recuerdos), de modo que hipermnesia no es sinónimo de memoria perfecta. Ese matiz es clave para entender por qué la memoria, aun cuando mejora en cantidad, no siempre gana en fidelidad.
Hipermnesia y hyperthymesia: dos primos que gustan de confundirse
Es frecuente que el gran público confunda hipermnesia con lo que los medios llaman “memoria perfecta”. Aquí conviene separar conceptos con un poco de delicadeza taxonómica: la hipermnesia, como se ha explicado, describe un fenómeno experimental de incremento de recuerdo tras intentos sucesivos. La hyperthymesia (o síndrome de memoria autobiográfica extremadamente superior, HSAM por sus siglas en inglés) es otra cosa: afecta a personas que recuerdan con extraordinario detalle episodios de su propia vida —fechas, sensaciones, pequeñas trivialidades— de forma espontánea y persistente. No es un efecto transitorio tras múltiples intentos de recuerdo; es una cualidad estable de la autobiografía mental de quien la padece.
Mientras la hipermnesia es terreno de los laboratorios, la hyperthymesia ha provocado titulares y fascinación popular (el “hombre que no olvida” vende bien). Pero el contraste no acaba en la semántica: la hyperthymesia es rarísima y, cuando la investigación la observa, la acompaña de peculiaridades emocionales y neurales que la distancian de la hipermnesia experimental. Así, los sujetos con HSAM parecen dedicar mucho tiempo a pensar en su pasado y muestran patrones de conectividad cerebral distintos, mientras que la hipermnesia puede aparecer en población normal simplemente por la mecánica de la evocación repetida.
Casos, mitos y anécdotas: de Shereshevsky a la televisión
La literatura sobre memoria tiene sus héroes y sus exageraciones. Alexander Luria legó al imaginario científico el caso de “S.” (Shereshevsky), un hombre con una prodigiosa memoria sensorial y sin apenas capacidad de olvido, cuya narrativa mezcla facilidad mnemotécnica y problemas derivados de la incapacidad de filtrar estímulos. Ese episodio, tan literario como clínico, ha alimentado la idea romántica de que recordar “todo” es una bendición; los relatos contemporáneos de personas con hyperthymesia —documentados por equipos de neurociencia en los últimos años— matizan la euforia: algunos sujetos experimentan la condición como carga, porque no pueden relegar recuerdos traumáticos ni desconectar de la tonalidad emocional del pasado.
En otra clave anecdótica, las demostraciones de hipermnesia en laboratorios universitarios son un ejercicio de prestidigitación mnemónica: se presentan listas, se pide recordar varias veces y se observa el “efecto sorpresa” cuando el número total de ítems recordados aumenta. Es curioso, y a medias inquietante, comprobar cómo la memoria puede mejorar sin repaso deliberado. Para la cultura popular, eso alimenta mitos: “si me repito la lista varias veces, la recordaré mejor”. Esto es cierto hasta cierto punto y dentro del contexto experimental, pero en la vida cotidiana la diversidad de estímulos, la interferencia y la cinta transportadora de nuevas preocupaciones hacen que el fenómeno sea menos predecible.
¿Qué explica la neurobiología? Ecos en el hipocampo y redes en pleno tránsito
A nivel neuronal no hay un único interruptor llamado “hipermnesia on/off”. Lo que sí existe es evidencia de que la recuperación repetida modifica la dinámica entre estructuras como el hipocampo y la corteza temporal y prefrontal, y que la reactivación de circuitos fortalece rutas sinápticas, facilitando accesos posteriores. En sujetos con hyperthymesia, algunos estudios señalan alteraciones anatómicas o de conectividad en las regiones temporales y en el fascículo uncinado, aunque los resultados no son uniformes y la investigación sigue tratando de determinar qué es causa y qué es consecuencia.
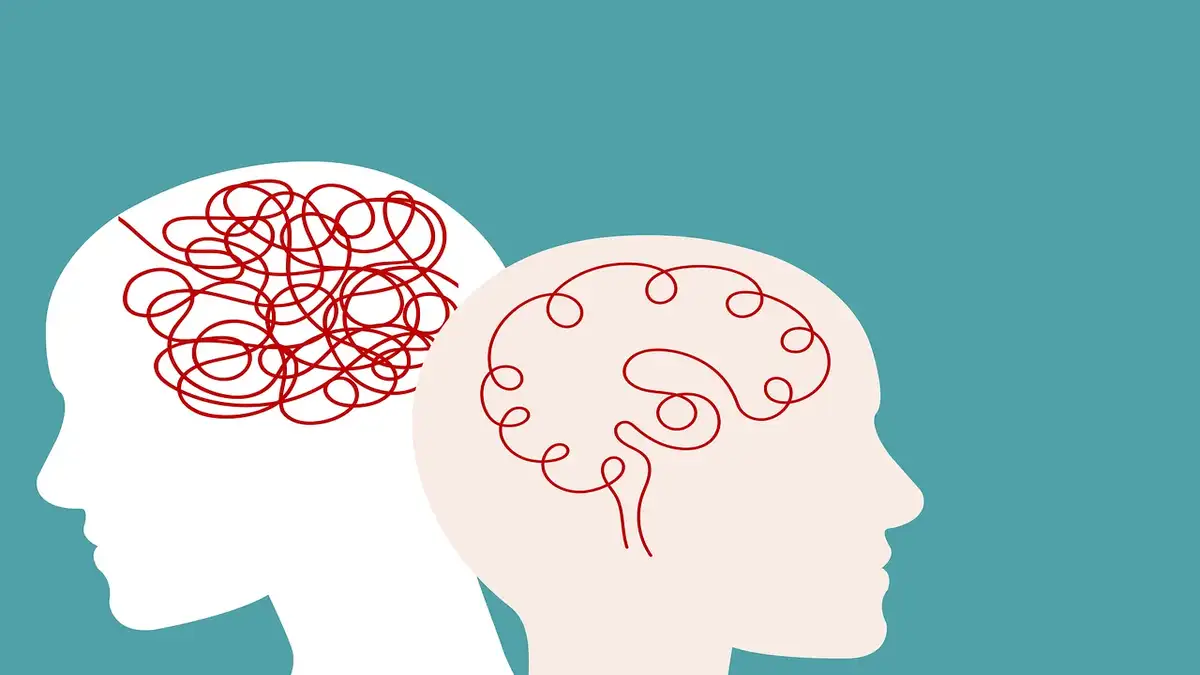
La metáfora de la “ruta” ofrece otra perspectiva: cada recuerdo es un sendero en un mapa neural; al intentarlo de nuevo, el cerebro puede recorrer senderos alternativos y terminar en claros que antes no se alcanzaban. Esa dinámica explica por qué, a veces, el recuerdo aparece de golpe tras una ruptura temporal y por qué insistir en buscar puede resultar efectivo para rescatar elementos que parecían perdidos. No obstante, los mecanismos exactos que favorecen hipermnesia frente a olvido permanecen materia de investigación, y se sospecha que variables como la emoción, la atención y la estructura semántica del material desempeñan papeles decisivos.
Aplicaciones y riesgos: cuándo la memoria “más” es un problema
La hipermnesia puede ser útil en contextos educativos o forenses (cuando varios intentos de recuerdo aportan más material probatorio), pero no hay que idealizarla. Más memoria no siempre equivale a mejor calidad ni a menos sesgo; el incremento cuantitativo puede venir acompañado de errores, confabulaciones y la mezcla de episodios —una trampa para testigos o para quien confía ciegamente en su memoria. En el ámbito clínico, se ha observado que la dificultad para olvidar —una suerte de hipermnesia patológica— puede relacionarse con estados maníacos o con ciertos cuadros psicóticos donde la sobrecarga mnemónica empuja hacia la incoherencia asociativa.
Asimismo, las personas con hyperthymesia han relatado tanto ventajas (memoria confiable para fechas y eventos) como inconvenientes (incapacidad para silenciar recuerdos dolorosos). Esto recuerda que la selección y la capacidad de olvidar son funciones adaptativas: la memoria es eficaz cuando prioriza lo relevante y olvida lo inútil; el exceso, en este sentido, puede ser tanto gloria como tormento.
Consejos prácticos: cómo aprovechar la dinámica de la hipermnesia sin obsesionarse
Para quien busca mejorar el recuerdo de manera práctica, algunas conclusiones experimentales son útiles: realizar intentos de recuerdo espaciados y con variaciones de contexto tiende a extraer material olvidado; combinar la evocación libre con preguntas más dirigidas facilita la emergencia de ítems rezagados; y evitar la revisión pasiva (leer una y otra vez) suele ser menos eficaz que la recuperación activa. Todo ello sin olvidar que la repetición desorganizada puede fomentar errores: es preferible una recuperación guiada y metódica.
En definitiva: la memoria como un proceso vivo
La memoria no es un archivo estático ni una cámara de seguridad; es un proceso vivo, dinámico y, a veces, impredecible. La hipermnesia nos recuerda que, bajo ciertas condiciones, el cerebro puede sorprendernos al recuperar detalles olvidados, pero también nos advierte de que más no siempre es mejor. Al final, la clave no está en recordar todo, sino en recordar lo que importa. Y, en ese equilibrio, radica la verdadera riqueza de nuestra memoria.
Vídeo Kim Peek
Fuentes consultadas:
- Erdélyi, M. H. (1984). The recovery of unconscious memories: Hypermnesia and reminiscence. University of Chicago Press.
- Roediger, H. L., III, & Payne, D. G. (1982). Hypermnesia: The role of repeated testing. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 8(1), 66–72. https://doi.org/10.1037/0278-7393.8.1.66
- Roediger, H. L., III, Payne, D. G., Gillespie, G. L., & Lean, D. S. (1982). Hypermnesia as determined by level of recall. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 21, 635–655.
- Antony, J. W., Ferreira, C. S., Norman, K. A., & Wimber, M. (2017). Retrieval as a fast route to memory consolidation. Trends in Cognitive Sciences, 21(8), 573–576. https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.05.001
- Ye, Z., Shi, L., Li, A., Chen, C., & Xue, G. (2020). Retrieval practice facilitates memory updating by enhancing and differentiating medial prefrontal cortex representations. eLife, 9, e57023. https://doi.org/10.7554/eLife.57023
- Luria, A. R. (1968). The mind of a mnemonist: A little book about a vast memory. Harvard University Press.
- Parker, E. S., Cahill, L., & McGaugh, J. L. (2006). A case of unusual autobiographical remembering. Neurocase, 12(1), 35–49. https://doi.org/10.1080/13554790500473680
- LePort, A. K. R., Mattfeld, A. T., Dickinson-Anson, H., Fallon, J. H., Stark, C. E. L., Kruggel, F., & McGaugh, J. L. (2016). Highly superior autobiographical memory: Quality and quantity of retention over time. Frontiers in Psychology, 6, 2017. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02017
Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.