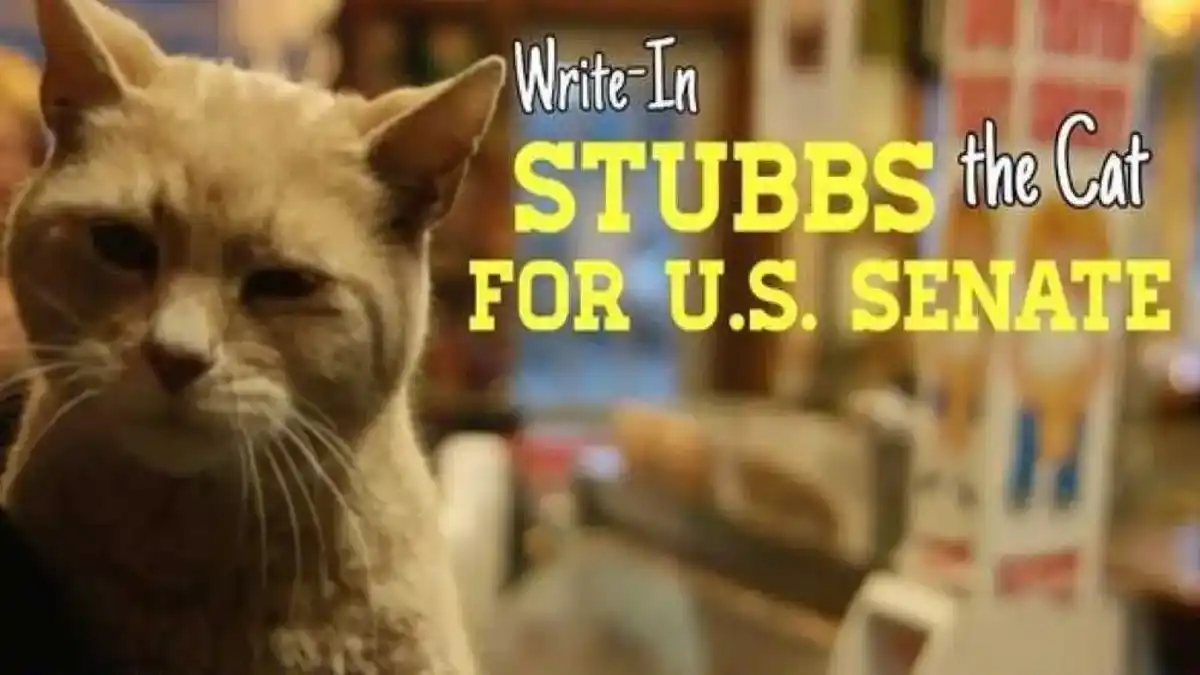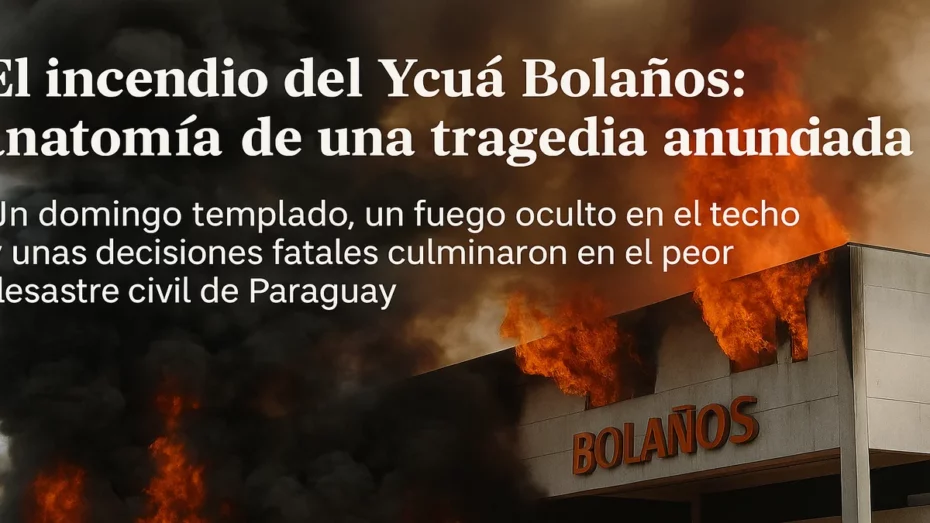Imaginad un pueblo donde salir a la calle es casi opcional; donde supermercados, iglesia, oficina de correos y policía conviven en un mismo edificio de 14 plantas. Bienvenid@s a Whittier, Alaska: la comunidad que lleva el concepto de “vivir a un paso de todo” al nivel extremo. En este relato se desmenuzan orígenes, paradojas cotidianas y datos jugosos de uno de los lugares más peculiares del planeta.
Orígenes militares y transformación urbana
Antes de que nadie hablara de “minicasas” o de “cohousing extremo”, Whittier ya era un experimento social forzado por la estrategia militar. En 1941, cuando Estados Unidos entraba de lleno en la Segunda Guerra Mundial, el ejército decidió que esta bahía gélida, azotada por vientos casi constantes y rodeada de montañas imposibles, era el lugar idóneo para instalar un puerto estratégico y conectarlo por ferrocarril con Anchorage. La elección no fue casual: su localización permitía ocultar barcos en un fiordo estrecho y, al mismo tiempo, garantizar una entrada relativamente segura de suministros en caso de ataque japonés. El clima, eso sí, era tan poco amable como eficaz a la hora de mantener alejados a curiosos y enemigos.
Con el inicio de la Guerra Fría, la apuesta se redobló. No bastaba con una base; hacía falta un complejo autosuficiente. Así nació el Hodge Building, terminado en 1957, que formaba parte de un plan mayor de levantar estructuras masivas que centralizaran la vida de militares y familias en un entorno cerrado, protegido del clima y de cualquier amenaza externa. A su lado se levantó el Buckner Building, bautizado como la “ciudad bajo un único techo”, con gimnasio, hospital, cine, comisaría y hasta un pequeño supermercado.
Era, sobre el papel, el sueño de cualquier arquitecto obsesionado con las utopías urbanísticas del siglo XX: un ecosistema completo dentro de un bloque de hormigón. El problema es que la realidad alaskeña resultó bastante menos amable, y el gigante terminó abandonado, víctima de su propio gigantismo, del amianto en su estructura y de unos costes de mantenimiento imposibles de sostener incluso para la administración federal.
El ejercito se va
Cuando el ejército se retiró en los años 60, la mayor parte de las instalaciones quedaron desiertas, convertidas en testigos mudos de un proyecto colosal que había perdido el sentido estratégico. Sin embargo, el Hodge Building resistió. La comunidad local vio en él una oportunidad y, en lugar de dejarlo caer, lo adaptó para uso civil. En 1972 recibió un nuevo nombre, Begich Towers, en honor al congresista Nick Begich, desaparecido trágicamente en un accidente aéreo, y empezó una segunda vida mucho menos marcial, pero infinitamente más peculiar: convertirse en el edificio donde se concentraría la vida entera del pueblo.
Mientras tanto, el Buckner quedó como un coloso tóxico y fantasmagórico. Sus pasillos, antaño pensados para albergar cientos de familias, se llenaron de silencio, humedad y óxido. Cualquier intento de rehabilitarlo se topaba con la pesadilla del amianto y con una factura astronómica: derribarlo costaría millones, y mantenerlo en pie tampoco era precisamente barato. De ahí que hoy siga en pie como una ruina monumental, un recordatorio de las ambiciones militares desmedidas y de lo caro que puede salir un experimento urbanístico cuando el ejército hace las maletas y se marcha sin mirar atrás.
Begich Towers: más que un edificio
Decir que la población vive “bajo un solo techo” no es una exageración literaria ni un titular periodístico inflado: es, sencillamente, la realidad. Las Begich Towers se elevan con sus 14 plantas, organizadas en tres módulos conectados entre sí como si fueran piezas de un gigantesco mecano. En su interior se reparten alrededor de 196 apartamentos, desde pequeños estudios hasta viviendas de tres dormitorios que, aunque no compitan con un ático de Manhattan, resultan más que dignas cuando fuera reina el viento gélido .
El edificio no se limita a ser un bloque residencial: funciona como una especie de ayuntamiento vertical, con oficina de correos, tienda de comestibles, lavandería comunitaria, clínica, iglesia, comisaría, varias salas polivalentes y, para rematar, un pequeño hotel en las plantas superiores que recibe a turistas y curiosos deseosos de experimentar cómo se siente dormir dentro de “la comunidad más compacta de Estados Unidos”.

Un detalle digno de guion cinematográfico refuerza la idea de aislamiento organizado: la escuela del pueblo no se encuentra técnicamente dentro del bloque, pero sí unida a él por un túnel subterráneo que conecta de manera directa con los pasillos principales de las torres. Gracias a ese pasillo cerrado, niños y profesores pueden acudir a clase sin necesidad de enfrentarse a ventiscas, nevadas o temperaturas bajo cero. En invierno, el túnel se convierte en una extensión de la propia escuela, imprescindible para que la rutina académica no se vea interrumpida por el clima. La paradoja está servida: el recreo se celebra en un patio cubierto con arena artificial, columpios bajo techo y la sensación permanente de que la infancia aquí se desarrolla entre pasillos iluminados por fluorescentes más que por rayos de sol.
Problemas estructurales
El capítulo de la calefacción merece mención aparte, casi tragicómica. Durante décadas, las torres dependieron de un sistema hidronómico que empleaba agua pura para circular por las tuberías. Resultado: con cada ola de frío extremo, las conducciones se congelaban y reventaban, provocando fugas que obligaban a reparaciones constantes. Un ingeniero ajeno al lugar se llevaría las manos a la cabeza: usar agua sin glicol en Alaska es algo así como salir a pescar sin caña. Los problemas fueron tan insistentes que, en 2016, el conjunto obtuvo un préstamo de 3 millones de dólares destinado a renovar la fachada y a introducir mejoras estructurales que aseguraran un mínimo de eficiencia energética. Con todo, las Begich Towers siguen siendo un edificio peculiar, mezcla de fortaleza improvisada y comunidad vertical, un experimento urbanístico que continúa resistiendo tanto al clima como al paso del tiempo.
Vida diaria en un pueblo “compacto”
Según el censo de 2020, la población de Whittier apenas alcanza los 272 habitantes, lo que equivale a llenar un cine de barrio en sesión de tarde. De esa pequeña cifra, entre un 80 % y un 90 % reside en el interior de las Begich Towers; el resto se reparte en un condominio vecino de apenas dos plantas, algo así como la “urbanización satélite” del gran bloque. El contraste es notable: mientras unos viven en un ecosistema vertical, otros disfrutan de la rareza de tener puerta a la calle, un privilegio casi exótico en este rincón de Alaska.
El pueblo se organiza en torno a sí mismo con una intensidad que roza lo claustrofóbico y lo entrañable a partes iguales. No falta quien define Whittier como “la casa del vecindario más grande del mundo”, un edificio donde todo el mundo se cruza continuamente. Los pasillos funcionan como calles interiores: allí se saluda al vecino que baja a comprar pan en la tiendecita del bloque, se tropieza con el feligrés que va camino de misa o se entrega un paquete en la oficina de correos. Todo sin sentir en la cara el viento ártico ni hundirse en la nieve. Los muros de hormigón se convierten así en un paraguas protector, aunque con la consecuencia inevitable de vivir vigilados por la rutina compartida.

Opiniones y anécdotas
Las anécdotas abundan, y algunas rozan lo entrañablemente surrealista. Un profesor trasladado al pueblo relató cómo muchos días optaba por entregar los desayunos a los alumnos directamente en la puerta de sus apartamentos, en lugar de organizar colas en el comedor escolar. La imagen es poderosa: niños en pijama recibiendo su desayuno como si vivieran en un internado blando y peculiar. Y es que, en Whittier, la logística educativa se adapta a la climatología, no al revés.
La convivencia tan concentrada genera opiniones encontradas. Hay quienes describen el lugar con ironía como “una prisión con comodidades”, un espacio donde no queda otra que encontrarse con todo el mundo, guste o no. Otros, en cambio, lo defienden como una comunidad de apoyo mutuo, donde cada vecino conoce de verdad al resto y donde el aislamiento exterior fomenta la solidaridad interna. El contraste recuerda a esos realities televisivos en los que un grupo reducido comparte techo durante semanas, aunque aquí no haya cámaras ni votaciones, sino ventiscas y facturas de calefacción.
Cuando alguien curioso pregunta si Whittier es un culto, la respuesta suele venir acompañada de una sonrisa resignada: no, no es una secta, simplemente un experimento humano de convivencia extrema bajo condiciones climáticas implacables. El aire de rareza está servido, pero en realidad no hay dogmas ni gurús, solo un puñado de familias que decidieron que vivir apretados, pero calientes, era preferible a la dispersión helada que ofrece el paisaje exterior.
Geografía, clima y aislamiento
Whittier se levanta en la cabecera del Passage Canal, un fiordo largo y estrecho que parece diseñado para esconder barcos y mantener alejados a curiosos. Se encuentra a unas 60 millas al sureste de Anchorage, rodeado por un muro natural de montañas abruptas y por aguas que en invierno se vuelven tan frías como el acero.
Llegar hasta allí no es precisamente un paseo dominical: el acceso terrestre se realiza por el Anton Anderson Memorial Tunnel, un paso de 4 050 metros que ostenta el título de ser el túnel combinado de carretera y ferrocarril más largo de Norteamérica. El detalle pintoresco es que de noche el túnel se cierra a cal y canto, y durante el día coches y trenes se turnan para atravesarlo en horarios estrictos, como si se tratara de un gigantesco semáforo con vocación ferroviaria. Entrar o salir de Whittier, por tanto, exige no solo vehículo, sino paciencia y una buena planificación horaria.

El clima no es un simple telón de fondo en esta historia: es el actor protagonista, el guionista y hasta el director de escena. La lluvia es más bien un estado permanente, un acompañamiento constante y la media anual de temperatura apenas roza los 5 °C, lo que significa que los días cálidos son rarezas celebradas casi como fiestas nacionales, y en invierno el termómetro baja con entusiasmo hasta el punto de congelación, acompañado de rachas de viento que convierten un paseo breve en una expedición polar.
Clima que une
Obviamente, este clima extremo no es un detalle folclórico, sino la razón fundamental de que la mayoría de los habitantes vivan concentrados bajo un único techo. Afuera, la naturaleza recuerda con brutalidad quién manda. Salir de casa para hacer la compra puede ser una experiencia incómoda, peligrosa o directamente absurda, y de ahí que Whittier haya abrazado la lógica de la comunidad encapsulada. Lo que para un urbanita de clima templado podría parecer una extravagancia arquitectónica, aquí es pura supervivencia: un intento de domesticar un entorno que no ofrece tregua y que obliga a la población a buscar refugio colectivo frente a la lluvia, la nieve y el viento.
Paradojas, retos y curiosidades
Aunque la frase “todos viven en un edificio” vende titulares fáciles, la realidad es menos absoluta: existe un segundo bloque de dos plantas que acoge a un pequeño grupo de irreductibles, los cuales —según cuentan algunos locales— se sienten como los “galos” frente al imperio vertical de las Begich Towers. La épica, sin embargo, termina en cuanto toca palear nieve en la puerta mientras sus vecinos atraviesan túneles calentitos rumbo al columpio cubierto.
Los ascensores de las torres, esos héroes invisibles del día a día, son otro quebradero de cabeza. Para 2021 se calculaba que repararlos o sustituir los cuatro supondría una factura de decenas o incluso cientos de miles de dólares, una suma desproporcionada para una comunidad de apenas 250 personas. Cada chirrido metálico al subir o bajar se escucha, por tanto, como un eco de la ruina municipal.
El viejo Buckner Building, que antaño fue el coloso de Alaska, hoy se alza como un gigante fantasma: abandonado, impregnado de amianto y condenado a pudrirse lentamente. Derribarlo costaría millones que nadie está dispuesto a poner sobre la mesa, así que ahí sigue, un recordatorio tóxico de la época militar que huele a derrota económica y a nostalgia enmohecida.
Urbanismo complicado
Para complicar más el panorama, el gobierno local es dueño de la mayor parte de los terrenos de Whittier, lo cual limita cualquier sueño de urbanismo expansivo. El resultado es un pueblo sin apenas margen para nuevas construcciones privadas: si alguien sueña con su chalet de madera con vistas al fiordo, mejor que lo pinte en un lienzo y lo cuelgue en el salón del Begich.
La cotidianidad, en cambio, se alimenta de pequeñas escenas virales: en redes sociales circulan vídeos donde los vecinos caminan en pijama por los pasillos interiores, como si todo el edificio fuera una gigantesca casa compartida. Puertas abiertas, ropa de andar por casa y un aire de vecindario en versión XXL que provoca tanto fascinación como escalofrío a quienes miran desde fuera.
¿Quién “gana” con esta fórmula?
Para los que aman la comodidad, aquí todo está al alcance de un pasillo: no más excusas para no ir al médico o no comprar pan por el frío. Para aquellos con espíritu comunitario, es un experimento social viviente: vecinos que se cruzan decenas de veces al día. Pero para otros, el concepto puede sentirse claustrofóbico o extremo.
En Whittier no hay tráfico de “coche al trabajo”, pero sí conflictos de puerta a puerta. En lugar de ruido urbano, hay pasillos, ascensores y reuniones vecinales que podrían rivalizar con asambleas parlamentarias. Pero para muchos que resisten el clima ártico, esas concesiones no solo son aceptables: son parte del encanto.
Al final, Whittier es como una paradoja congelada: mitad fortaleza contra los elementos, mitad laboratorio humano de convivencia intensiva. Un lugar donde la rutina diaria se mide en pasillos recorridos y ascensores compartidos, y donde la supervivencia depende tanto de la calefacción como de la paciencia vecinal. Puede que no todos soñaran con vivir en un bloque de hormigón rodeado de glaciares, pero para quienes han hecho de Begich Towers su hogar, el frío y el aislamiento no son un castigo, sino el precio —y la gracia— de pertenecer a uno de los pueblos más singulares del planeta.
Fuentes:
- Alaska Department of Transportation & Public Facilities. (s. f.). Tunnel History — Anton Anderson Memorial Tunnel. https://dot.alaska.gov/creg/whittiertunnel/history.shtml
- Begich Towers. (s. f.). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Begich_Towers
- Alaska Department of Environmental Conservation. (2016). Buckner Building — Brownfields project. https://dec.alaska.gov/spar/csp/brownfields/projects/buckner-building/
- Dunham, M. (2016, 19 de agosto). Begich Towers, home to about half the population of Whittier, gets a much-needed overhaul. Anchorage Daily News. https://www.adn.com/alaska-life/2016/08/18/begich-towers-home-to-about-half-the-population-of-whittier-gets-a-much-needed-overhaul/
- City of Whittier. (s. f.). Visiting Whittier. https://www.whittieralaska.gov/community-resources/page/visiting-whittier
- Whittier, Alaska. (s. f.). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Whittier%2C_Alaska
- Snopes.com. (2021, 7 de junio). Do all residents of Whittier, Alaska, live in this one building? Snopes. https://www.snopes.com/fact-check/whittier-alaska-residents-building/
- Federal Highway Administration. (s. f.). Anton Anderson Memorial Tunnel — Project profile.https://www.fhwa.dot.gov/ipd/project_profiles/ak_anderson_tunnel.aspx
Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.