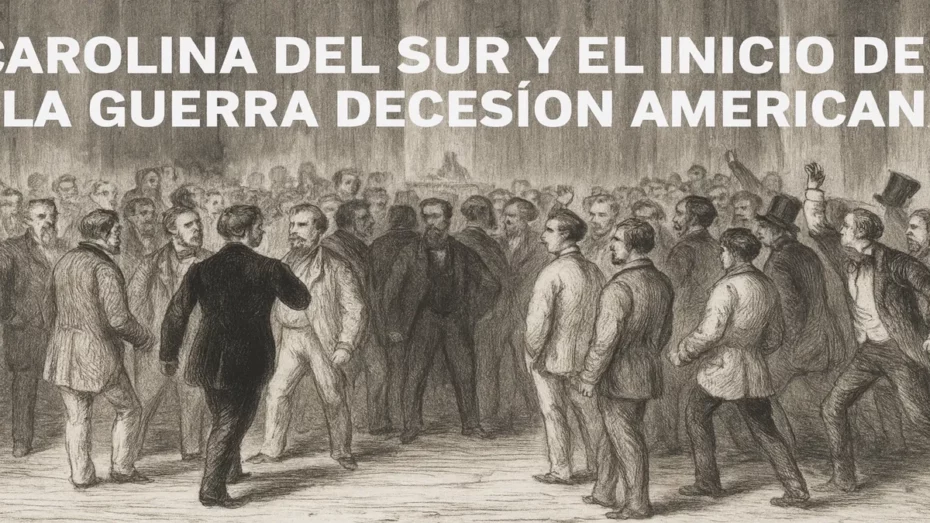El mandato seco del coronel Thayer y el precedente de una costumbre licenciosa
La imagen impoluta y marcial de West Point —esa fábrica de oficiales que hoy se nombra con respeto casi ritual— no siempre fue templo de abnegación. En sus primeros años la academia convivía con prácticas más laxas: se permitía el ingreso de cadetes fuera de ciclos ordenados y la bebida estaba integrada en el calendario festivo; el ponche de huevo (egg-nog) era el comodín navideño.
Cuando Sylvanus Thayer asumió como superintendente lanzó una reforma clara y sin muchas florituras: prohibición absoluta de bebidas espirituosas dentro del recinto. La intención era profesionalizar la institución y, de paso, atajar la indulgencia juvenil; la receta sonaba sensata, aunque la aplicación —como demostraría la Navidad de 1826— toparía con la terquedad y el ingenio de los cadetes.
De la taberna al barracón: la logística del contrabando
No todos aceptaron la renuncia institucional al alcohol. Un grupo de cadetes montó una operación que no desentonaría en una novela picaresca: galones de whisky adquiridos en tabernas del Hudson, traslados nocturnos en lanchas y cierta complicidad silenciosa entre guardianes y parroquianos. El resultado fueron barriles escondidos en barracones y recetas improvisadas para convertir el aguardiente en sopas de huevo, azúcar y excesos.
La escena tiene algo de folclore: contrabando con mantas por pago, desembarcos a oscuras y el humus de una juventud que se niega a que la disciplina aspire a borrar las tradiciones.
La fiesta que se desboca: del brindis al motín
Lo que empezó como reuniones reducidas derivó en caos. A las cuatro de la madrugada los oficiales de guardia —entre ellos el capitán Ethan Allen Hitchcock— hallaron habitaciones semivacías, otras convertidas en escenario de borrachera y, en no pocos relatos, disparos aislados. El tono cambió rápido: la provocación y el alcohol transformaron la juerga en incitación, y en minutos setenta u ochenta cadetes tomaron palancas, sillas y armas improvisadas para asaltar pasillos y estancias.
Al amanecer, el barracón norte presentaba barandillas arrancadas, ventanas hechas añicos y dos oficiales heridos; por fortuna, no hubo muertos. La violencia fue más bien caos juvenil que combate planificado, pero dejó una huella que exigía respuesta.
Justicia y números: consejos de guerra y expulsiones
La investigación fue exhaustiva y fría. Alrededor de setenta cadetes figuraron en el expediente; veinte pasaron por consejo de guerra y diecinueve recibieron sanción formal, de los cuales once afrontaron la expulsión. La decisión buscaba un equilibrio tortuoso: castigar para preservar el prestigio sin vaciar la academia de efectivos ni convertirla en escarnio público.
Entre los implicados hubo nombres que la historia conocería mejor décadas después. Jefferson Davis participó en los festejos pero esquivó la expulsión; Robert E. Lee, también presente en aquellos años, compareció como testigo en las pesquisas.
Consecuencias edificatorias: reconstruir para controlar el desmadre
El daño material obligó a intervenir: algunos barracones fueron demolidos y rehechos pensando ya no en estética sino en control. La lógica fue práctica y casi mecánica: si para pasar de una habitación a otra había que salir al aire libre, se dificultaba la formación de grupos furtivos durante la noche. Además, se regularon formalmente las excepciones festivas —permitiendo ciertas bebidas en fecha señalada, pero con medidas claras sobre cantidades y acceso—. Así la tradición quedó encajonada en normas que pretendían evitar su retorno anárquico.
Pequeñas ironías y notas curiosas
George Washington, figura que muchos imaginan de estricta sobriedad, no desdeñaba en ocasiones un egg-nog con brandy; que aquella bebida tan ponderada contribuyera a un motín académico añade una pizca de ironía histórica.
El contrabando tuvo tintes casi costumbristas: tabernas que aceptaban pagos en especie y lanchas nocturnas formando parte del atrezzo; la mezcla resultó memorable por picaresca y por falta de previsión.
El trabajo de cronistas e historiadores posteriores permitió reconstruir horas y protagonistas: quién compró qué, cuándo sonaron las alarmas y cómo se desarrollaron los sumarios. Es gracias a ese rigor documental que el episodio no quedó en anécdota sino en lección institucional.
El motín como punto de inflexión
Aquella juerga desenfrenada fue a la vez vergüenza y oportunidad. Thayer no sólo impuso normas sino que transformó espacios: la disciplina se legisló y también se diseñó en piedra y madera. El motín del ponche funcionó como palanca para convertir una academia incipiente en una institución con reglas más férreas y procedimientos más claros. La anécdota, con su mezcla de ridiculez y gravedad, quedó inscrita en la memoria de West Point como ejemplo de cómo una noche de excesos puede actuar, paradójicamente, como catalizador de profesionalización.
Vídeo:
Fuentes consultadas
- History.com. (2016). When Eggnog Sparked a Riot at West Point. History. https://www.history.com/articles/when-eggnog-sparked-a-riot-at-west-point
- Agnew, J. B. (1979). Eggnog Riot: The Christmas Mutiny at West Point. Presidio Press.
- Wikipedia. (2025). Eggnog riot. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Eggnog_riot
- Wikipedia. (s. f.). Jefferson Davis. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Davis
- Pollard, J., & Pollard, S. (2019). The Eggnog Riots. History Today. https://www.historytoday.com/archive/months-past/eggnog-riots
- Geiling, N. (2013). How Eggnog (Almost) Changed the World. Time. https://time.com/4156974/eggnog-riot-history/