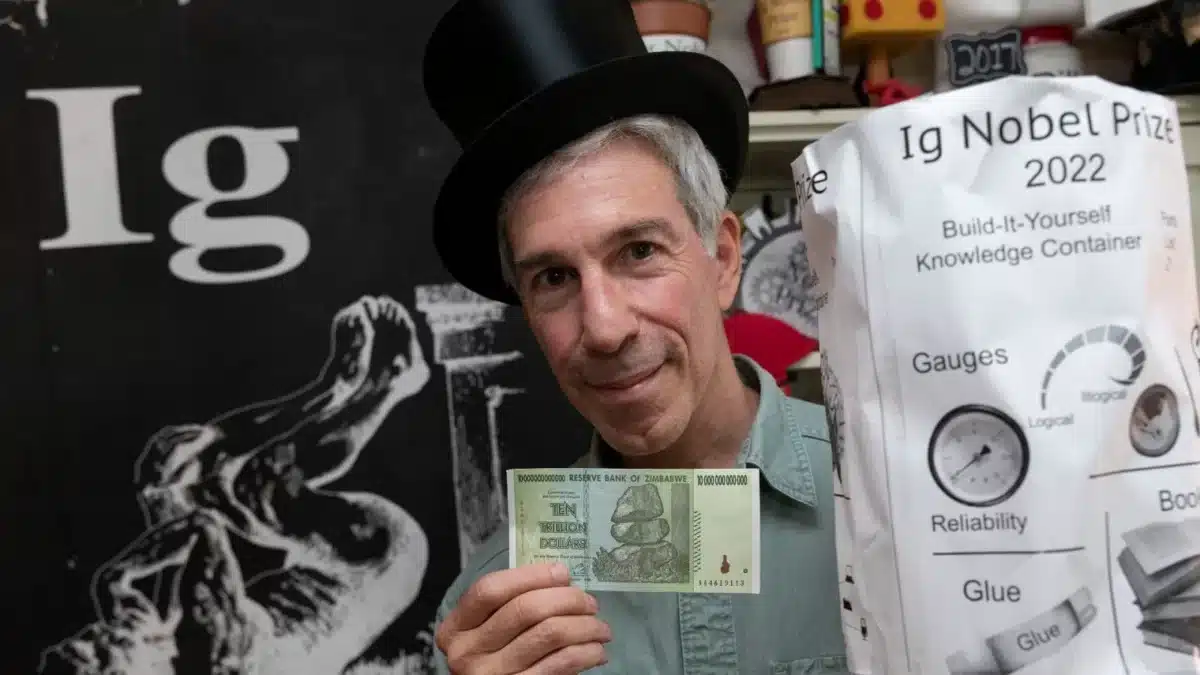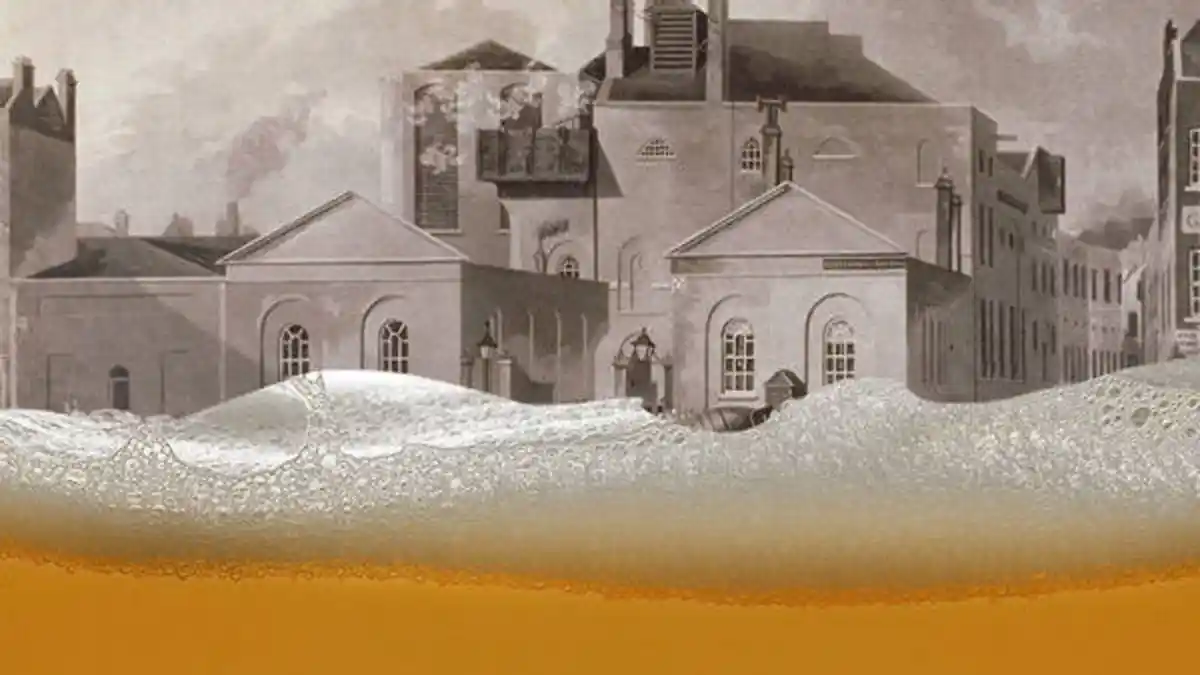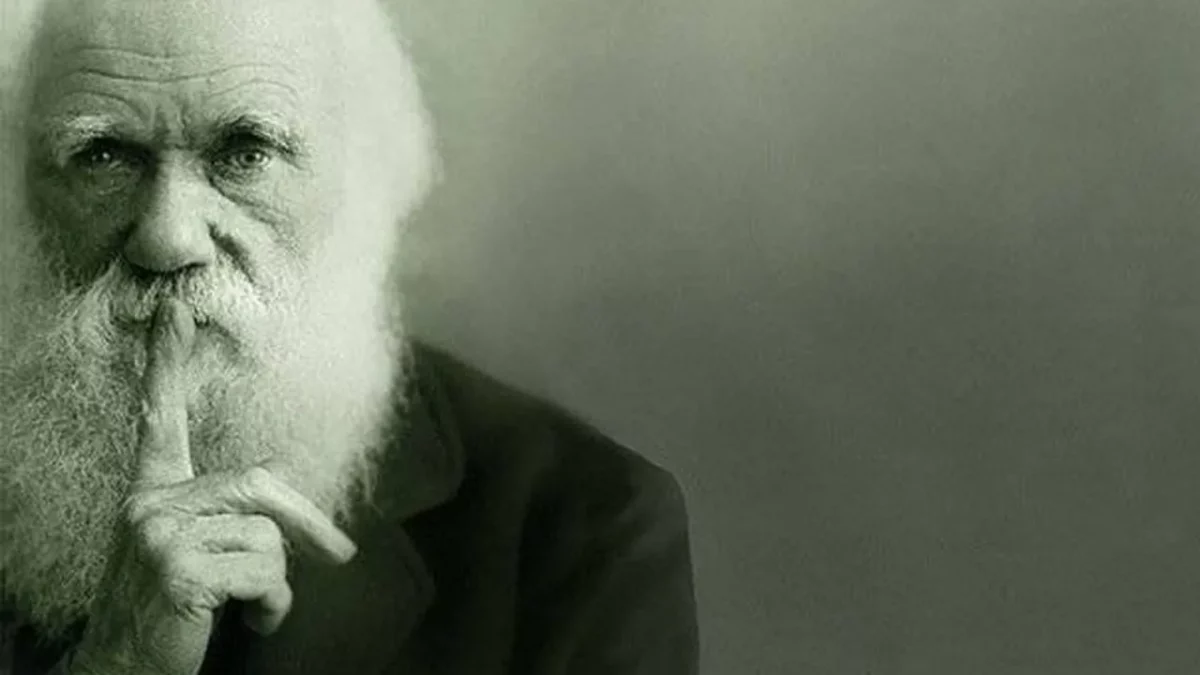Vamos a narrar un ritual que, a primera vista, podría parecer sacado de una novela gótica o de la más pintoresca anécdota de taberna.
Visualicen la siguiente escena: un trozo de pan colocado sobre el pecho del cadáver, un trago de cerveza y un pobre hombre que, con gesto ceremonioso y evitando mirar demasiado a los vivos, come y bebe para «absorber» los pecados del difunto. Este rito —conocido en inglés como sin-eating y en español como devoración de pecados— fue documentado en relatos y crónicas de las islas británicas entre los siglos XVII y XIX, vinculándose principalmente a Gales y a las comarcas fronterizas anglo-galesas.
El rito en una cáscara de pan
El procedimiento, según las descripciones conservadas, era breve y brutal en su sencilla contundencia: se colocaba un panecillo —a veces sobre una fina capa de sal situada en el pecho del cadáver— junto a una jarra de cerveza o vino; un individuo —el devorador de pecados— ingería el pan y bebía la cerveza mientras se pronunciaban fórmulas, a veces apenas unas pocas palabras rituales, con la intención simbólica de transferir a su persona la culpa y las penas del difunto. En ocasiones recibía una remuneración: unas monedas, una propina simbólica por un oficio que, más que rentable, resultaba socialmente letal. Estas descripciones aparecen tanto en relatos literarios del siglo XIX como en recopilaciones de folklore anteriores.
¿Quién hacía el trabajo sucio y por qué?
El devorador de pecados no era un sacerdote ni un personaje respetable; solía ser un pobre, un marginado social que aceptaba la humillación a cambio de comida o unas pocas monedas. La comunidad, con una mirada híbrida entre necesidad y repulsión, recurría a él cuando un difunto fallecía sin confesión o cuando la familia temía que quedaran «cargas» que obstaculizaran el tránsito del alma. La paradoja era clásica: un servicio social útil, y al mismo tiempo una condena moral para quien lo prestaba. Los relatos victorianos y las crónicas locales subrayan la mezcla de dependencia y ostracismo que marcaba la existencia del sin-eater.
Orígenes, explicaciones y lecturas académicas
La evidencia histórica no es especialmente abundante, pero sí recurrente: el anticuario John Aubrey dejó algunos de los primeros apuntes sobre la costumbre en el siglo XVII, y folkloristas como Edwin Sidney Hartland la estudiaron con detalle en el siglo XIX, recopilando testimonios y variantes regionales. Los investigadores contemporáneos coinciden en que la práctica existió, sobre todo en áreas concretas, aunque debaten su repercusión en términos reales y la fiabilidad de la documentación disponible.
Entre las hipótesis interpretativas, hay una que resulta particularmente llamativa: tras la Reforma, ciertos ritos y seguridades católicas —como la confesión y la absolución sacramental— desaparecieron o quedaron mal cubiertos en la práctica popular. En ese contexto, la figura del devorador de pecados podría haber funcionado como un sustituto ritual laico, una solución comunitaria para asegurarse de que el difunto no quedara «con cuentas pendientes». No se trata de una demostración empírica, sino de una interpretación plausible que aparece en numerosos ensayos y trabajos divulgativos.
Panecillos, galletas funerarias y parentescos rituales
La devoración de pecados no surgía de la nada: formaba parte de un universo funerario en el que el alimento desempeñaba funciones simbólicas —las llamadas funeral biscuits o galletas para los difuntos aparecen en múltiples culturas y épocas—. Estudios sobre gastronomía funeraria indican que el uso del pan o de pastas en contextos de duelo funcionaba como un recurso ritual: a veces para compartir entre los vivos, otras como ofrenda a los muertos, y que el sin-eating puede inscribirse perfectamente dentro de esa familia más amplia de prácticas.
De las marchas galesas a los Apalaches y a la imaginación popular
Las corrientes migratorias llevaron consigo estas costumbres. Comunidades aisladas en los Montes Apalaches heredaron estos relatos y, en ocasiones, variantes del rito, que el tiempo y el nuevo continente transformaron hasta convertirlos en una leyenda regional que perdura en anécdotas y en la literatura popular.
Hoy, la figura del devorador de pecados se recrea en novelas, relatos y series como un símbolo poderoso: la persona que, por hambre o por condena, acepta asumir lo innombrable.
Historias que pedían una tumba con nombre propio
Los cronistas del siglo XIX y los posteriores folcloristas recopilaron decenas de historias periféricas: desde el sin-eater que murmuraba fórmulas con la mano temblorosa hasta la leyenda local del «último» devorador de pecados, que en algunos lugares se llega a identificar con nombres y fechas concretas aunque estas narraciones deben tomarse con cautela: la línea entre testimonio real, folklore literario y exotismo victoriano resulta a menudo difusa.
Sin embargo, más allá de la certeza histórica, estas historias han logrado perpetuar un personaje fascinante, un símbolo de la culpa, la redención y el precio social de cargar con lo que otros no pueden afrontar, dejando un eco duradero en la memoria cultural.
Fuentes:
- Hartland, E. S. (1892). The sin-eater. Folklore, 3(2), 145–157. https://www.jstor.org/stable/1253192
- Sin-eater. (1911). In Encyclopædia Britannica (11.ª ed.). Cambridge University Press. Recuperado de https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Sin-eater
- Aubrey, J. (1881). Remaines of Gentilisme and Judaisme (J. Britten, Ed.). London: W. Satchell, Peyton & Co. Recuperado de https://archive.org/details/remainesofgentil00aubruoft
- Puckle, B. S. (1926). Funeral Customs: Their Origin and Development. New York: F. A. Stokes. Recuperado de https://archive.org/details/funeralcustomsth00puck
- Frisby, H. (2022). The Sin-Eater: Ritual and Representation in a Hypermodern World. Revenant: Critical and Creative Studies, (Death and the Screen), 214–239. Recuperado de https://www.revenantjournal.com/contents/the-sin-eater-ritual-and-representation-in-a-hypermodern-world/
- Aaron, J. (2013). Welsh Gothic. Cardiff: University of Wales Press. Recuperado de https://www.uwp.co.uk/book/welsh-gothic/
- BBC News. (2010, 19 de septiembre). Last ‘sin-eater’ celebrated with church service. Recuperado de https://www.bbc.com/news/uk-england-shropshire-11360659
Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.