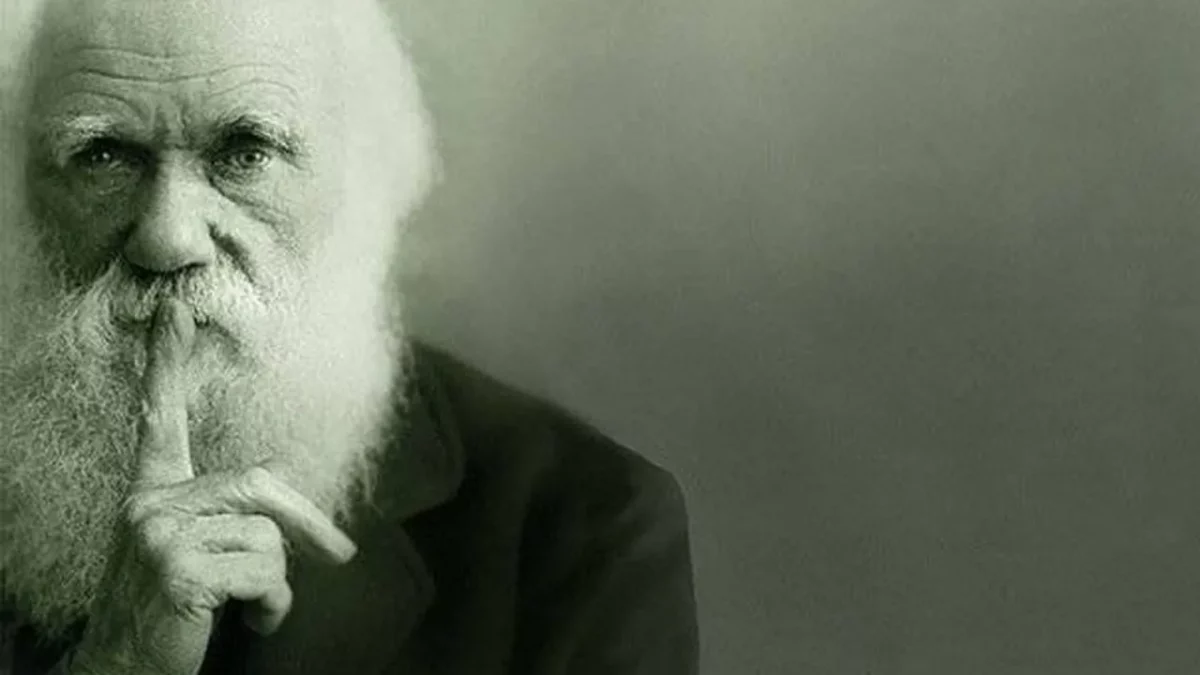Un político con promesa de eternidad (literalmente)
En el circo electoral de la historia, donde abundan los prestidigitadores de promesas, encantadores de votos y tragasables ideológicos, Leonard Jones merece un número propio bajo los focos. No por su elocuencia, ni por una visión de futuro que galvanizara a las masas, sino por su programa electoral de una sola línea: la inmortalidad garantizada. ¿Vacunas gratis? ¿Educación pública? ¿Reforma fiscal? No, gracias. Lo suyo era más ambicioso: vivir para siempre. Y como toda buena campaña estadounidense del siglo XIX, estaba cargada de fervor, excentricidad y un toque mesiánico digno de los mejores predicadores del Mississippi.
De rico del sur a asceta del ayuno: la metamorfosis de un iluminado
Leonard Jones nació en 1797 en Virginia, en un mundo donde la higiene era optativa, el tabaco se masticaba y los médicos usaban sanguijuelas con un entusiasmo sospechoso. En 1804, su familia se trasladó al Condado de Union, Kentucky, donde Jones —en un arrebato de pragmatismo poco frecuente en su biografía— consiguió hacer fortuna. Algo de comercio, algo de tierras, y seguramente mucho de especulación, como mandaba la época.
Pero lo material, como le ocurre a tantos iluminados prematuros, pronto dejó de colmarle. Tras romper con su prometida (detalle sentimental que aparece en todos los relatos, probablemente para justificar su posterior desvarío espiritual), se marchó a Indiana, un lugar donde las sectas brotaban con la misma facilidad que los dientes de sierra en una navaja de barbero. Saltó de doctrina en doctrina con la agilidad de un acróbata teológico, hasta que dio con su gurú definitivo: un tal McDaniel, autoproclamado predicador de la inmortalidad.
La ciudad de los que nunca mueren
Ambos, convencidos de su condición de inmortales —que no de longevos, atención—, decidieron fundar la «Ciudad Inmortal» en Columbia, Kentucky. Un lugar donde, se suponía, ni el tiempo ni la muerte tenían jurisdicción. Una especie de Andorra espiritual sin impuestos… ni funerarias.
Pero, como en toda buena tragicomedia, la realidad se interpuso. McDaniel, en plena gira de captación de fieles por Ohio (los gurús también necesitan marketing), cayó enfermo. Enfermedad mundana, de esas que requieren médico y no sermón. Y murió. Plof. Así, sin más. Jones, lejos de cuestionar el dogma, ofició el funeral con una naturalidad pasmosa. Como quien despide a un colega que ha decidido mudarse a otra dimensión, pero sin drama.
El salto a la política: de la fe al voto eterno
A estas alturas, uno podría pensar que la experiencia de ver morir a su mentor le haría reconsiderar sus creencias. Pero no. Al contrario: se reafirmó. Y decidió que su próxima tribuna no sería el púlpito, sino el estrado político.
Fundó su propio partido —unipersonal, claro está— cuya plataforma ideológica se sostenía en dos pilares inquebrantables: ayuno y oración. Lo demás era accesorio. ¿Sistema de alcantarillado? ¿Vías férreas? ¿Reforma agraria? Tonterías de mortales.
Se presentó repetidamente como candidato a gobernador de Kentucky y, en un arranque de confianza cósmica, también a presidente de los Estados Unidos. En cada campaña, prometía lo mismo: inmortalidad para todos, siempre y cuando siguieran su ejemplo de vida ascética. La idea no prendió del todo, pero logró reunir un puñado de votantes fieles que, visto el panorama político de la época, probablemente pensaron: «Total, por probar no se pierde nada. Si cuela, cuela».
El profeta ayunador que despreciaba la medicina
Leonard Jones era enemigo declarado de los médicos. Consideraba que la enfermedad era consecuencia directa del pecado y que, por tanto, curarse era una cuestión de moral, no de ciencia. Esto, que suena muy siglo I, era defendido con rotunda seriedad en pleno siglo XIX. Para él, visitar a un médico era casi una herejía. La salud se ganaba con virtud, no con pastillas ni jarabes de opio (tan de moda por aquel entonces).
De hecho, su rutina de ayuno era extrema. Y lo predicaba con tal vehemencia que incluso algunos políticos rivales —con más ironía que respeto— llegaron a seguirle la corriente, celebrando su excentricidad como quien aplaude a un loco entrañable que no hace daño a nadie.
El final más predecible de la historia de los inmortales
En 1868, la parca —esa figura que, según él, solo visitaba a los impíos— vino a saludarle con una pulmonía bien cargada. Leonard, fiel a sus principios, rechazó toda ayuda médica. ¿Antibióticos? ¿Reposo? Ni hablar. Él solo necesitaba un poco más de ayuno, algo más de rezo y quizás un empujoncito divino. Spoiler: no funcionó.
Murió el 30 de agosto de ese mismo año, dejando tras de sí una carrera política tan delirante como entrañable y un epitafio que, en cualquier cementerio con sentido del humor, debería rezar: “Dije que no iba a morirme, pero era martes”.
Una nota al pie en la historia… con fans
Lo verdaderamente curioso del caso Jones es que su historia ha sobrevivido. Quizá porque representa, con una nitidez casi cruel, esa necesidad tan humana de creer en lo improbable, de aferrarse a algo más grande, aunque sea a través de un loco vestido de profeta que ofrece eternidad a cambio de votos.
Hoy, su figura forma parte de esa galería de personajes estrambóticos que poblaron la política estadounidense del XIX, junto a los espiritistas que asesoraban presidentes y los colonizadores de Marte por correspondencia. No logró votos, ni poder, ni —obviamente— la inmortalidad. Pero su candidatura, por disparatada que parezca, tuvo un mérito innegable: no prometió menos impuestos ni más empleos. Solo la vida eterna. ¿Quién da más?
Vídeo:
Fuentes consultadas
- LibreTexts. (2022). 10.02: Avivamiento y cambio religioso (Historia de Estados Unidos). LibreTexts. https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Humanidades/Humanidades/Historia/Historia_Nacional/Libro%3A_Historia_de_Estados_Unidos_%28American_YAWP%29/10%3A_Religi%C3%B3n_y_Reforma/10.02%3A_Avivamiento_y_cambio_religioso
- Hatch Kookscience. (22 de mayo de 2025). Leonard «Live-Forever» Jones. Hatch Kookscience Wiki. https://hatch.kookscience.com/wiki/Leonard_%22Live-Forever%22_Jones
- The Echo. (29 de octubre de 1868). The Echo (n.º de periódico histórico). https://news.google.com/newspapers?hl=en&id=PyZmAAAAIBAJ&pg=4499%2C126554&sjid=BZANAAAAIBAJ
- de La Taille-Trétinville, A. (24 de junio de 2021). Ayuno y mortificación en el claustro: el cuidado del alma a riesgo del cuerpo en los monasterios hispanoamericanos (siglos XVIII-XIX). Nuevo Mundo Mundos Nuevos. https://journals.openedition.org/nuevomundo/84453
- Ramírez Vargas, S. (16 de octubre de 2023). Candidatos alternativos que han impactado las elecciones presidenciales en EEUU. Voz de América. https://www.vozdeamerica.com/a/candidatos-alternativos-han-impactado-elecciones-presidenciales-eeuu/7313149.html
Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.