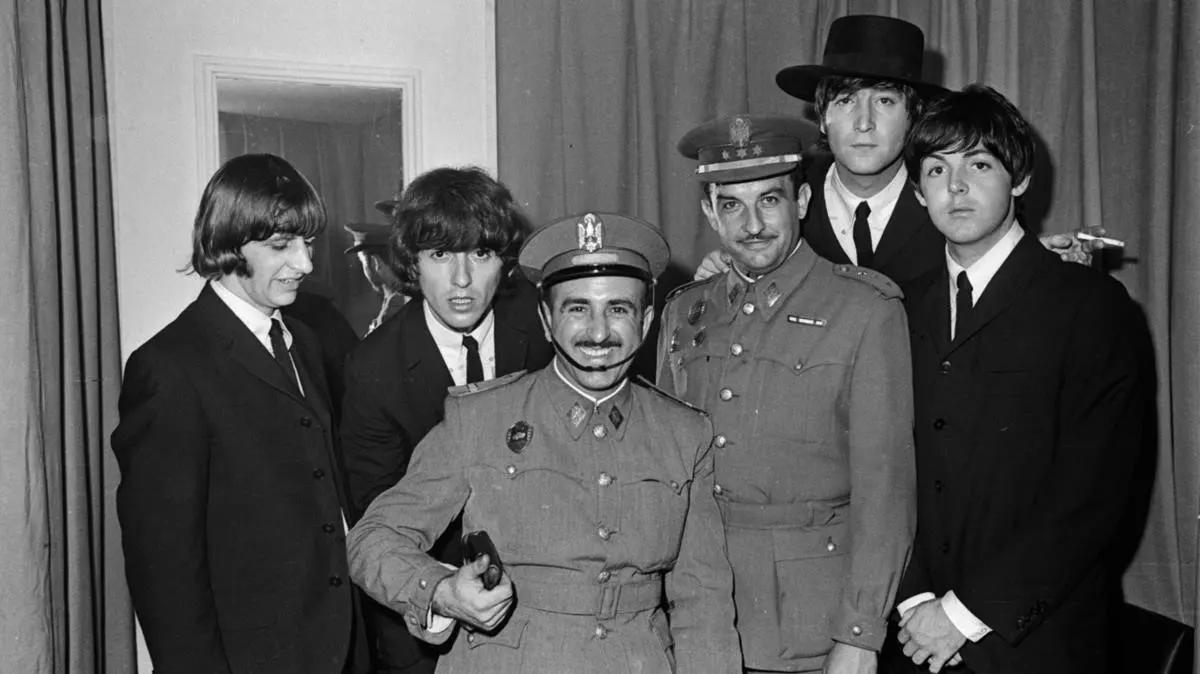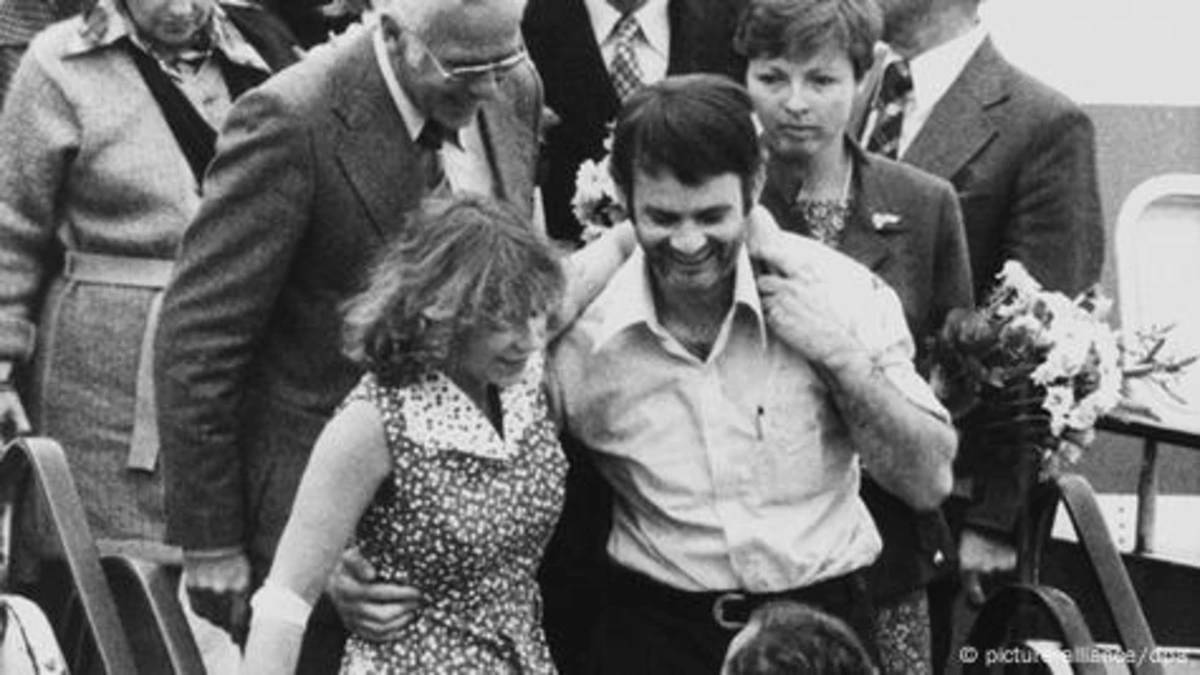El relato arranca con una línea minúscula: apenas 85 metros de arena que, más que separar, conectan dos jurisdicciones cuya historia se estira más que cualquier telenovela vespertina. No se trata de una exageración ; así lo describen quienes lo vigilan y quienes lo documentan: la crónica local y las noticias que, con un toque de curiosidad patriótica, han recuperado este singular recoveco del mapa.
¿Qué es exactamente y cuánto mide?
El Peñón de Vélez de la Gomera se presenta hoy como una lengua de roca salpicada de edificaciones militares que, según los registros geográficos y las crónicas periodísticas, ocupa unos 19.000 metros cuadrados, con una longitud aproximada de 260 metros y una altitud máxima que ronda los 80–90 metros. La franja de arena que lo une al continente constituye la frontera terrestre más corta reconocida entre dos Estados: apenas 85 metros que, si se observan con lupa cartográfica, resultan incluso más cortos que la longitud mínima oficial de un campo de fútbol reglamentario, que marca los 90 metros.
A esa curiosidad geométrica se le suma un toque casi teatral: la demarcación no funciona como un puesto fronterizo con control ni como aduana, sino que se trata más de una cuerda simbólica, un cordón que separa legislaciones con más efecto escénico que práctico. Es decir, existe sobre el papel y sobre la arena, vigilada, pero sin servir para el tránsito de personas o mercancías.
Geología y azar: cómo una isla decidió convertirse en frontera
La pequeña anomalía cartográfica tiene su origen en los caprichos de la geografía. El Peñón de Vélez de la Gomera era originalmente una isla y, durante la década de 1930, procesos sísmicos y sedimentarios fueron depositando arena entre la roca y la costa africana hasta formar un tómbolo —esa estrecha lengua de arena que une la isla con el continente—, de modo que lo que antes era un islote completamente rodeado de agua pasó a contar con un pedazo de tierra compartida por dos jurisdicciones. La explicación es un cóctel de meteorología, mareas, olas refractadas y un empujón fortuito del azar sísmico.
Un trocito de historia con demasiados capítulos para su tamaño
Lejos de ser una simple curiosidad, el Peñón de Vélez de la Gomera ha vivido una existencia tan cargada de drama como cualquier plaza costera: fue objetivo de corsarios y potencias navales en el siglo XVI —con la célebre toma dirigida por Pedro Navarro en 1508—, soportó desalojos y asedios, y terminó consolidando su pertenencia a la Corona tras sucesivas operaciones militares y vicisitudes posteriores. Desde entonces se ha mantenido como un punto estratégico, diminuto pero persistente, en la geopolítica mediterránea.
Un dato revelador: la presencia humana no responde a la curiosidad turística. El peñón alberga una guarnición militar permanente y no está pensado para excursionistas ni para selfies con la frontera de fondo. El control y la vigilancia corresponden, en la práctica, a unidades como el Grupo de Regulares de Melilla nº 52 y a la Capitanía Marítima de la ciudad autónoma, lo que convierte al enclave en un territorio de interés eminentemente estratégico y simbólico.
Costumbres prácticas: agua, banderas y prohibiciones
Contrario a lo que dictaría una imaginación romántica, el peñón no sobrevive gracias a milagros meteorológicos ni a nubes generosas: cuenta con una pequeña planta desaladora que asegura el suministro de agua, y la vida en ese pedazo de roca es, en esencia, militar y de mantenimiento. Tampoco existe un paso fronterizo oficial; la estrecha franja de arena no actúa como aduana ni como camino de tránsito, y, por razones tanto administrativas como de seguridad, no es precisamente recomendable intentar cruzarla como si se tratara de un arroyuelo urbano.
Imaginar esos 85 metros hace tangible la rareza: menos longitud que la de un campo de fútbol reglamentario, una cuerda simbólica que separa dos países y, al mismo tiempo, un espacio donde conviven soldados, desalinizadoras y muros que desafían la erosión del tiempo y de la política.
Para el viajero fascinado por lo microhistórico, el Peñón de Vélez de la Gomera ofrece una novela corta ya escrita en arena y piedra, esperando a que alguien se atreva a recorrerla y contarla.
Producto seleccionado para profundizar y ampliar información sobre el artículo
Fuentes consultadas:
- Ponce, J. R. (2025, 20 de junio). La frontera más pequeña del mundo, en territorio español. El Faro de Melilla. https://elfarodemelilla.es/la-frontera-mas-pequena-del-mundo-en-territorio-espanol/
- Martínez, J. (2025, 28 de mayo). Así es la frontera más pequeña del mundo y que es parte de España. ABC. https://www.abc.es/recreo/frontera-pequena-mundo-parte-espana-20250528220358-nt.html
- Peñón de Vélez de la Gomera. (s. f.). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1%C3%B3n_de_V%C3%A9lez_de_la_Gomera
- Ejército de Tierra. (s. f.). Grupo de Regulares de Melilla nº 52 – Ejército de Tierra. https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Melilla/grm52/
- Jiménez Maroto, A. J. (s. f.). El Peñón de Vélez de la Gomera: un complejo defensivo en constante desvelo. Monografía. https://militaresescritores.es/wp-content/uploads/2016/06/El_Pen%CC%83on_de_Velez_de_la_Gomera.pdf
Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.
Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados/Los precios y la disponibilidad pueden ser distintos a los publicados. En calidad de afiliado a Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen con los requisitos aplicables.