En agosto de 1971, en el sótano algo lúgubre de la facultad de Psicología de Stanford, un puñado de estudiantes descubrió con cierto estupor que podía mutar en carcelero autoritario o preso abatido en cuestión de horas, siempre que hubiese un experimento en marcha, unas gafas de espejo estratégicamente colocadas y un profesor muy motivado vigilando cada gesto. Lo que nació como un ejercicio para estudiar el impacto de las situaciones extremas terminó convertido en un mito sobre la supuesta maldad que todos llevamos dentro y, con el paso del tiempo, en ejemplo paradigmático de cómo la ciencia puede torcerse cuando se confunden los papeles.
Quien hojee hoy la historia del experimento de Zimbardo debe atravesar una mezcla curiosa de épica universitaria, relato mediático y una montaña de investigaciones posteriores que han ido desinflando parte del discurso oficial con un tono entre sarcástico y severo.
Un sótano, 24 estudiantes y 15 dólares al día
El experimento de la cárcel de Stanford fue un proyecto de psicología social dirigido por Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford. En agosto de 1971 se instaló una prisión improvisada en el sótano de la facultad: celdas de pega, pasillos estrechos, una zona de aislamiento y una sala de control con cámaras. Todo lo necesario para simular una cárcel real sin salir del campus.
Se reclutó a 24 estudiantes varones sin antecedentes ni problemas psicológicos. Respondieron a un anuncio que prometía 15 dólares diarios por participar en un estudio sobre “la vida en prisión”, detalle que hoy se recuerda como una llamada subliminal a perfiles predispuestos a la curiosidad carcelaria. Tras entrevistas y pruebas previas, se les repartió al azar entre dos grupos: guardias y prisioneros. Nueve en cada categoría, más algunos suplentes. El plan era mantener aquello dos semanas. Se vino abajo en tan solo seis días.
Montando una cárcel de mentira: uniformes, números y gafas de espejo
Aquel sótano se transformó en una cárcel cutre pero funcional. Se instalaron barrotes en las puertas, se numeraron las celdas, se redactó un reglamento y, por si faltaba algún toque dramático, Zimbardo asumió el papel de superintendente, mientras un colaborador hacía de alcaide, estableciendo una jerarquía tan rígida como artificiosa.
Los guardias recibieron uniformes tipo militar, porras de madera y unas gafas de sol de espejo que borraban cualquier rastro de humanidad de sus ojos. Los presos, en cambio, perdieron su identidad de un plumazo: ropa corriente sustituida por una bata amplia, sandalias incómodas y un número cosido al pecho que se usaba en lugar del nombre propio. La idea subyacente era clara: rebajar la individualidad hasta convertirlos en pura función.

En la sesión de instrucciones previas se les recordó a los guardias que no podían recurrir a la violencia física ni privar de comida o agua. Eso sí, debían imponer disciplina, mantener el orden y procurar que aquello se pareciese lo máximo posible a una prisión real. Con el tiempo se sabría que las indicaciones no fueron tan neutras. Existen grabaciones donde el equipo anima a los guardias a mostrarse especialmente duros, lo que deja en entredicho el supuesto carácter espontáneo de los comportamientos.
Arrestos de mentira, angustia muy real
Para dar color a la experiencia, los futuros prisioneros no fueron simplemente citados en el campus. La policía local los detuvo en sus propias casas, los esposó, los llevó a comisaría, les tomó las huellas y, después, los trasladó al sótano de Stanford. Todo ese despliegue sorprendió incluso a los participantes, porque no figuraba detallado en la información previa que se les había entregado.
Al llegar a la prisión simbólica, los internos eran sometidos a un ritual de ingreso que incluía desnudarse, ser examinados, recibir una breve desinfección con spray, aceptar el uniforme y memorizar reglas estrictas. El proceso imitaba la degradación personal que se produce en una cárcel auténtica, solo que aquí había un componente claramente teatral en cada gesto.
Los guardias, por su parte, trabajaban en turnos de ocho horas, con libertad para desarrollar dinámicas propias mientras respetaran las pautas generales. El experimento pretendía observar cómo se reorganizaba la conducta bajo una estructura rígida de poder. En realidad, el escenario estaba tan preparado para fomentar el abuso que el margen para que surgieran otras dinámicas era mínimo.
De la broma estudiantil a la humillación metódica
Durante el primer día todo transcurrió con cierta calma. Los guardias tanteaban el terreno y los prisioneros aún no asumían del todo la gravedad del papel que les había tocado. Pero el segundo día llegó el primer incendio: un pequeño motín. Algunos internos empujaron las camas contra las puertas, se atrincheraron y desobedecieron las órdenes básicas.
La reacción de los guardias fue una mezcla de creatividad y crueldad improvisada. Castigos físicos encubiertos como flexiones obligadas, retirada de colchones, cantos humillantes de los números de identificación, turnos de limpieza exagerados y toda una gama de sanciones arbitrarias que buscaban dividir al grupo y premiar la sumisión.
En apenas unos días empezaron a detectarse síntomas claros de agotamiento emocional. Algunos internos rompieron a llorar, otros tuvieron episodios de ansiedad y uno llegó a ser liberado porque Zimbardo interpretó que sufría un trastorno emocional severo. Más tarde el propio participante admitió haber exagerado para conseguir la salida, pero eso no resta peso al malestar generalizado que reinaba.
Una de las escenas más llamativas ocurrió cuando un preso pidió abandonar el estudio. Zimbardo, atrapado ya en su personaje de superintendente, respondió como si estuviera gestionando una solicitud de libertad condicional, olvidando que estaba ante un voluntario con derecho a marcharse. Aquel momento simboliza la difusa frontera entre experimento y simulacro, tan estrecha que atrapó al propio director.
La versión oficial: la situación convierte a gente corriente en verdugos
Durante décadas, la interpretación dominante fue sencilla: si colocas a personas normales en un entorno carcelario, con una jerarquía inflexible, los guardias degenerarán en figuras abusivas y los presos adoptarán sumisión y desesperanza. No es necesaria una personalidad cruel, solo un contexto que empuje hacia ello.
Zimbardo convirtió el experimento en su bandera académica. Lo presentó como prueba de que la situación pesa más que la personalidad y lo utilizó como ejemplo en debates éticos, conferencias e incluso en discusiones sobre sistemas penitenciarios. Tras el escándalo de Abu Ghraib, reforzó su teoría al comparar los abusos cometidos por soldados estadounidenses con lo que había observado en su sótano californiano. En su célebre libro sobre la influencia del mal ambiente en la conducta humana defendió con vehemencia esta idea.
De tanto repetirse, la narrativa ganó brillo propio. Era simple, rotunda, casi cinematográfica. Quizá demasiado.
Las críticas: expectativas, actuación y un guion más marcado de lo que se admitió
A mediados de los setenta empezaron a llegar análisis más fríos. Algunos psicólogos sostuvieron que el experimento no demostraba una verdad universal, sino el efecto de las expectativas del investigador. Según esta lectura, los estudiantes no se transformaron en seres crueles, sino que interpretaron el papel que creyeron que debían representar.
Décadas más tarde, el investigador francés Thibault Le Texier revisó con detalle grabaciones, notas y documentos internos. Su conclusión fue demoledora: el experimento estuvo más dirigido de lo que se había dicho, los guardias recibieron instrucciones concretas para endurecerse y el relato posterior ocultó ese nivel de intervención. En una grabación especialmente citada, un miembro del equipo insiste a un guardia reacio en que debe comportarse como uno de los “duros”. Resulta difícil hablar de espontaneidad cuando la propia organización empuja en una dirección concreta.
Otros estudios posteriores también han cuestionado la validez de las conclusiones. En investigaciones similares, como la llevada a cabo en Reino Unido años después, el comportamiento de los participantes fue más complejo y no derivó automáticamente hacia la tiranía. El liderazgo, la cohesión interna y las normas colectivas resultaron factores más determinantes que el simple reparto de roles.
Ética, consentimiento y la puerta de salida: un catálogo de errores
Desde el punto de vista ético, el experimento se cita hoy como una especie de advertencia. Aunque los participantes firmaron un consentimiento, no se les explicó con claridad que serían detenidos en sus casas ni la intensidad del estrés al que se verían sometidos. Se les dijo que podían abandonar el estudio, pero cuando alguno intentó hacerlo, la respuesta fue un laberinto burocrático más propio de una prisión real que de un laboratorio.
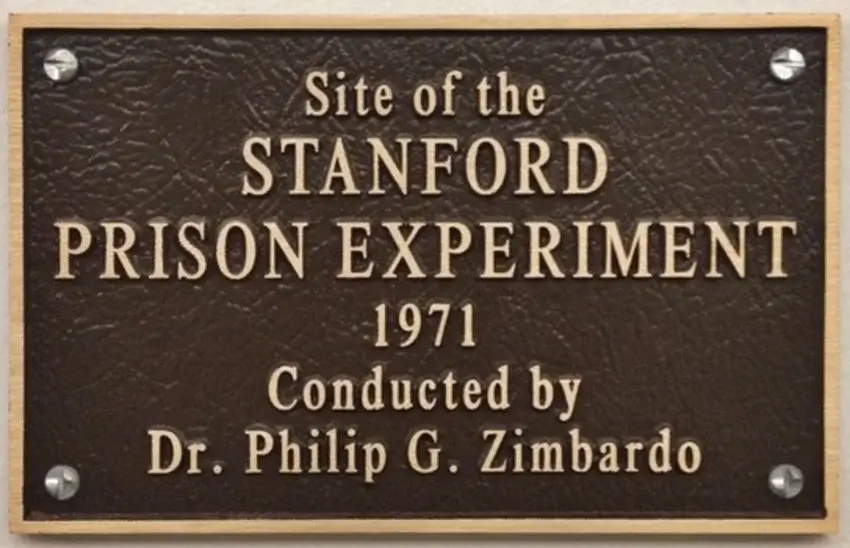
En su momento hubo comisiones que defendieron que el experimento se ajustaba a las normas vigentes, pero también contribuyó a que estas fueran revisadas con más rigor. En la actualidad, sería impensable aprobar un estudio que colocase a los participantes en situaciones de humillación tan prolongadas o que los sometiera a un nivel de presión psicológica semejante.
Los problemas éticos fueron múltiples: información insuficiente, ausencia de mecanismos adecuados de protección, un director que desempeñaba simultáneamente un papel de autoridad dentro de la simulación y una incapacidad notable para gestionar las peticiones de salida. No es extraño que se estudie junto al experimento de Milgram como ejemplo de investigación icónica y, a la vez, profundamente problemática.
Un fenómeno cultural con vida propia
Lo curioso es que lo que falló como ciencia funcionó de maravilla como relato cultural. El experimento inspiró varias películas, entre ellas una producción alemana de enorme impacto y versiones posteriores que recrearon con detalle la atmósfera opresiva del sótano de Stanford. Series, novelas y documentales han seguido explotando este filón durante décadas.
Incluso se han realizado docuseries recientes que rescatan testimonios directos y cuestionan la narrativa tradicional. El experimento se ha convertido en metáfora fácil para explicar cómo el poder deshumaniza y cómo cualquiera puede convertirse en tirano si se le entrega autoridad sin vigilancia.
Esa imagen ha calado más que los matices, y todavía hoy es habitual que se cite el caso como prueba de que todos llevamos un “pequeño carcelero” dentro, por más que la evidencia empírica indique que la historia es menos lineal.
El debate actual: ¿experimento fallido, fraude o herramienta pedagógica?
Las críticas modernas oscilan entre considerarlo un estudio flojo y verlo directamente como una manipulación revestida de ciencia. Le Texier, por ejemplo, sostiene que es una de las grandes mistificaciones del siglo pasado, una construcción narrativa que sobrevivió gracias a su potencia simbólica.
Zimbardo ha defendido su obra sin descanso. Reconoce limitaciones, pero insiste en que los datos demuestran la influencia de las situaciones extremas sobre el comportamiento humano. También recuerda que no todos los guardias fueron crueles, una pieza que suele omitirse porque encaja mal con el dramatismo del conjunto.
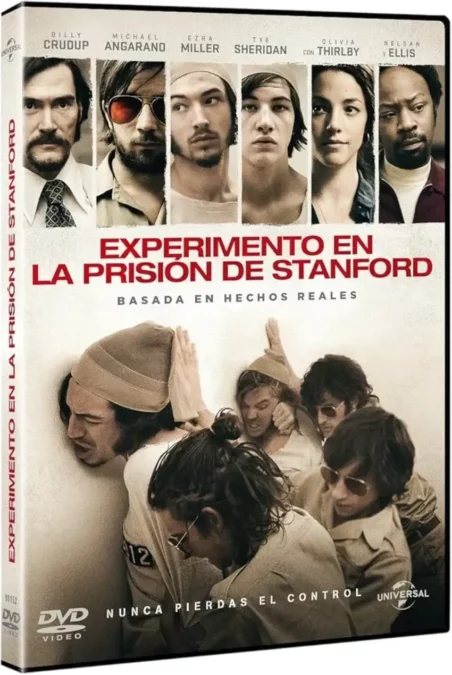
En la comunidad académica, el enfoque actual no consiste en borrar el experimento, sino en reinterpretarlo. Hoy se subraya la suma de factores que lo condicionaron: una selección de participantes ya predispuestos, un guion más presente de lo que se admitió, la presión constante de los observadores y la tentación de fabricar un relato impactante.
La ironía es que, con el paso del tiempo, el experimento se ha vuelto útil precisamente para ilustrar cómo un relato seductor puede eclipsar la realidad científica.
Lo que hoy se enseña (o se debería enseñar)
En divulgación y docencia, el experimento se presenta ahora como un caso complejo que combina elementos reales con componentes teatrales. Demuestra que un grupo de jóvenes puede entrar en dinámicas de abuso cuando se les entrega poder sin límites, pero también que el diseño mismo del estudio empujaba hacia esa dirección, con un director demasiado implicado en el guion.
A quien se acerque al caso conviene recordarle tres ideas esenciales: no prueba que cualquiera se convierta en monstruo, pero alerta sobre la facilidad con la que las estructuras autoritarias pueden fomentar el abuso; refleja la obsesión de la psicología social de los años setenta por la obediencia, marcada por las heridas recientes de la guerra; y muestra la importancia de analizar críticamente incluso los estudios más célebres, porque los científicos también construyen relatos, no solo datos.
Visto desde hoy, el experimento de la cárcel de Stanford funciona menos como ventana a la maldad humana y más como espejo que devuelve una imagen incómoda de la propia disciplina: su fascinación por las historias potentes, su dependencia del impacto mediático y la necesidad de una ética firme que evite que la ambición académica acabe encerrando a la ciencia en su propia celda.
Vídeo: “El desastroso experimento de Stanford”
Fuentes consultadas
- Triglia, A. (2025, 15 noviembre). El Experimento de la Prisión de Stanford de Philip Zimbardo. Psicología y Mente. https://psicologiaymente.com/social/philip-zimbardo-experimento-prision-stanford
- Fernández Dols, J. M., Gutiérrez López, G., & Caballero Romero, J. J. (1986). Comentarios al experimento de la “Prisión de Stanford”. Revista de Psicología Social, 1(1), 106–116. https://doi.org/10.1080/02134748.1986.10821548
- Gómez, R. (2023, 28 noviembre). Cómo fue el experimento de la cárcel de Stanford. Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP). https://www.iepp.es/experimento-carcel-stanford/
- Muñiz, F. (2025, 27 noviembre). Los Tres Cristos de Ypsilanti: cuando el psicólogo jugó a ser Dios. El café de la Historia. https://www.elcafedelahistoria.com/tres-cristos-de-ypsilanti/
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2019). Desafíos para una vida ética (Serie de módulos universitarios: Integridad y ética, Módulo 6). Naciones Unidas. https://grace.unodc.org/grace/uploads/documents/academics/Integrity_and_Ethics_Module_6_Challenges_to_Ethical_Living_ES.pdf
- Signorelli, N. (2025, 10 septiembre). El experimento de la cárcel de Stanford y el efecto Lucifer. Unobravo. https://www.unobravo.com/es/blog/efecto-lucifer
Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.







